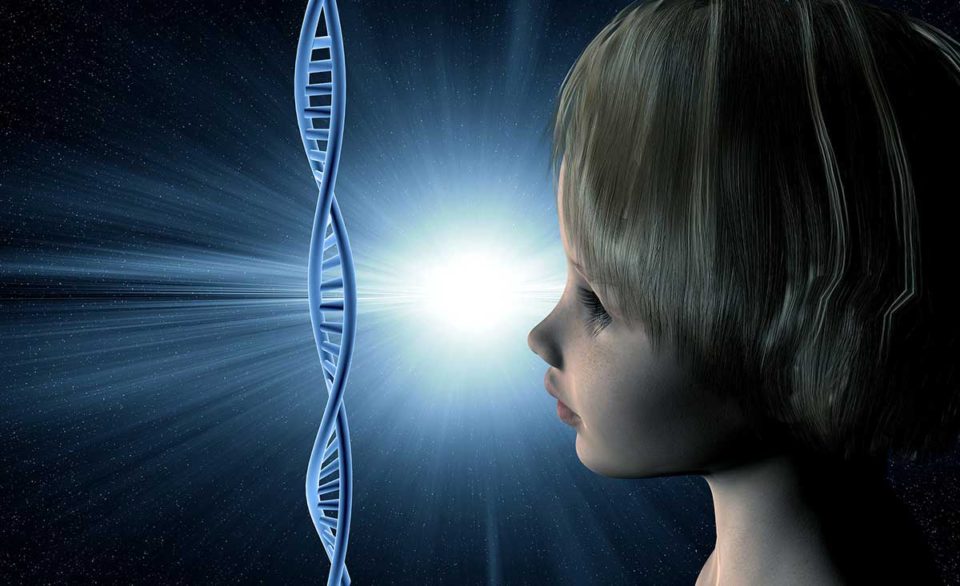Por Otto Rodríguez
Los7Días.com
Siempre he creído que el drama de la humanidad se comprende mejor cuando no median fronteras, y una reciente prueba personal de ADN vino a confirmarlo.
El examen no fue precisamente de paternidad, más bien vino de una interrogante genética cuya respuesta pude hallar gracias a un original proyecto de investigación del genoma humano conocido como Geno 2.0, que promueve National Geographic.
Todo consistía en recoger unas pocas muestras de saliva dentro de un pequeño envase plástico bellamente empacado que llegó a mi puerta una ordinaria tarde del pasado diciembre.
Raíces españolas
Poco antes de enviar el contenido a un laboratorio en San Diego, California, casi me arrepentí de haber gastado más de $100 (con precio de Navidad) para tratar de hallar una respuesta conclusiva sobre el origen de mis ancestros, pues las historias de mis abuelas sobre sus antepasados no dejaban margen al error: según ellas, todos en la familia teníamos firmes raíces en España, esa gran patria para la mayoría de quienes nacimos en Latinoamérica. Hasta donde alcanzaba la memoria, Islas Canarias y Cataluña habían sido el único origen, decían.
Ya casi había olvidado el encargo, cuando una omnipresente notificación en mi iPhone anunció que el resultado estaba listo. Jamás imaginé que aquellas irrelevantes muestras de saliva guardaran un secreto no revelado ni por la más original historia de mi bisabuela al referirse a sus antecesores.
Al abrir la página web, una fría y simple gráfica con porcentajes resumía cada gota de mi sangre, los rasgos de mi cara, el más mínimo detalle de mi aspecto y hasta alguna que otra memoria, en caso de ser veraz la teoría de que los recuerdos también quedan plasmados en el ADN.
Península Ibérica (España y Portugal): 39 por ciento; la zona que ocupa Italia y Grecia: 24 por ciento; el oeste de Europa (Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y Suiza): seis por ciento; norte de África (Marruecos, Argelia y Libia): 13 por ciento; e incluso un mínimo porcentaje de nativo americano.
No pude evitar entonces reflexionar profundamente en torno a mis costumbres de raíces españolas y porqué cada vez que visito Portugal experimento una peculiar afinidad por su cultura. Traté de imaginar cada detalle de mis antepasados, en los tiempos del Renacimiento, caminando por una callejuela de Florencia o alimentando con pilotes la laguna de Venecia para luego construir catedrales; o sencillamente habitando algún sitio muy cercano a las cristalinas aguas de Kalo Livadi, al borde del mar Egeo.
Océano de memorias
También pensé en mis antepasados moros, en su extensa invasión de casi toda la península ibérica hace 13 siglos y la inconfundible huella que dejaron en la arquitectura y la medicina, y también en la asombrosa modernidad que llevaron a la Europa de ese tiempo.
Y luego, mucho más diluido, el asunto de mi dos por ciento de nativo americano me trajo a la mente las tortuosas migraciones por el Estrecho de Bering, a las que se les atribuye el poblamiento de América.
Llegué a preguntarme si el déjà vu no es acaso un océano de memorias de antepasados, recordándonos de alguna manera que su propia sangre aún corre por nuestras venas y que sus memorias afloran cuando menos lo esperamos. En esa cadena milenaria pude entender también a quienes enfáticamente afirman que la muerte no es el fin de la vida. Luego de descubrir mi composición exacta de ADN me atrevo a asegurar que uno sigue viviendo activamente en los hijos. Justamente ahí podría estar la respuesta a la elusiva eterna juventud.
También pensé en esa madre común de la que toda la humanidad surgió un día en África, y que seguramente continúa viviendo incluso en los ojos azules, y verdes, más puros.